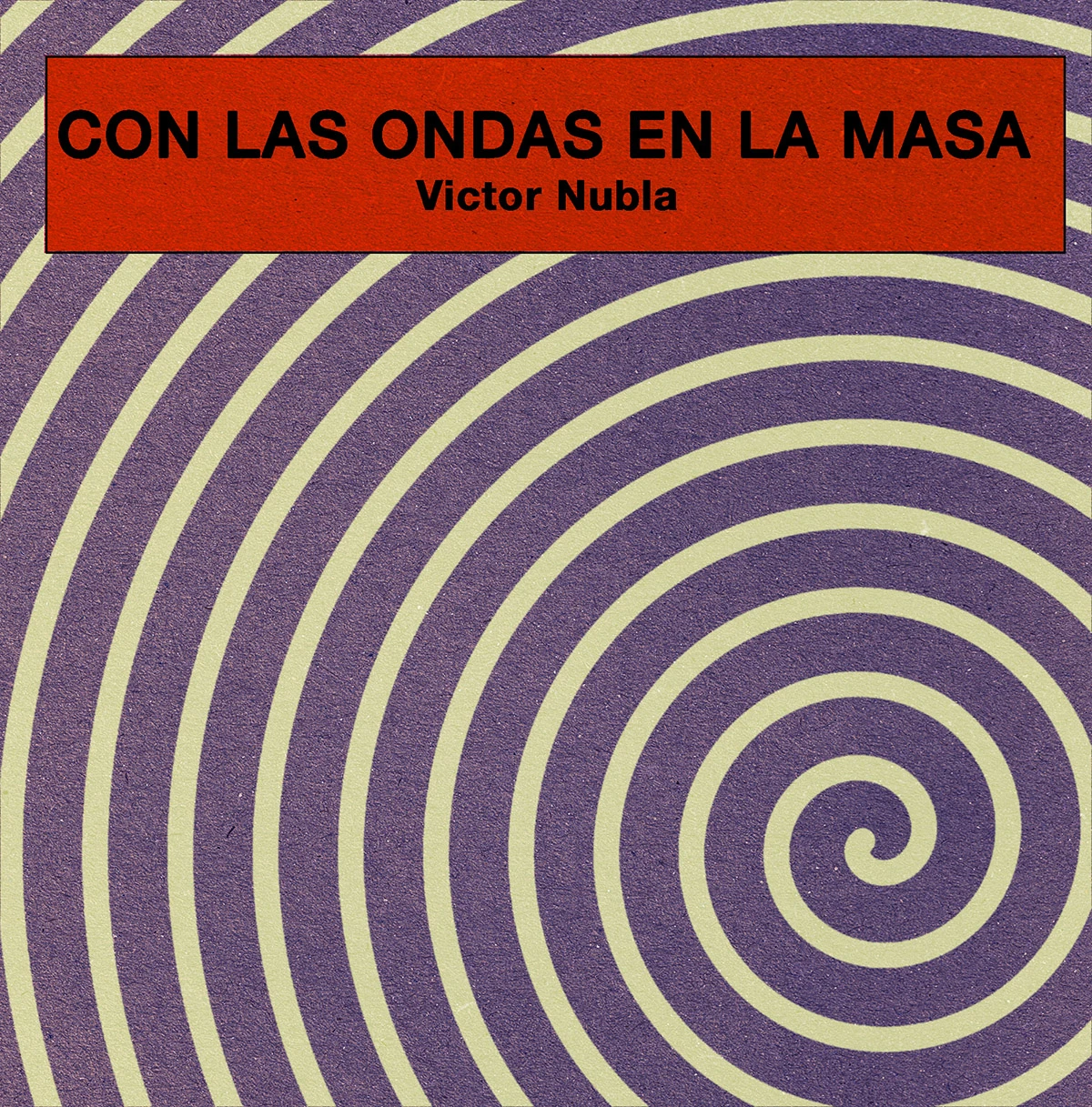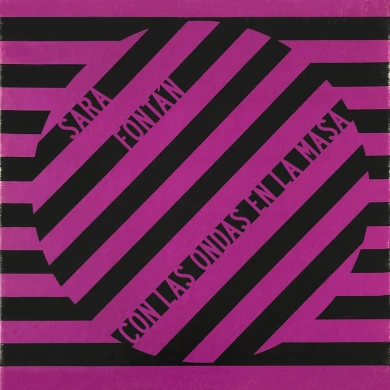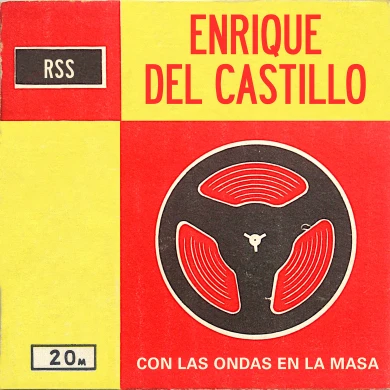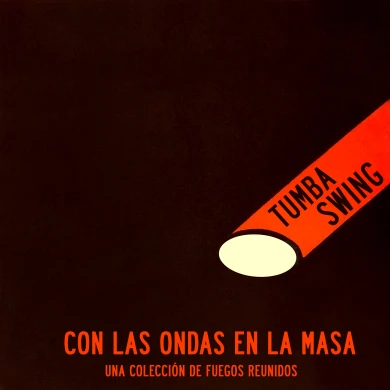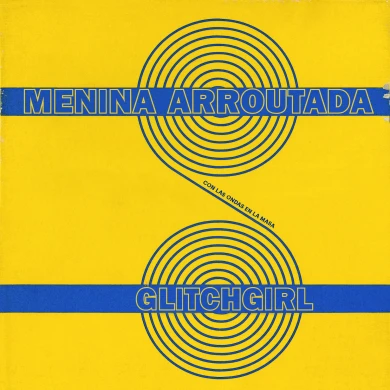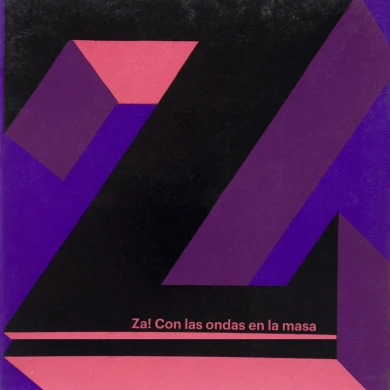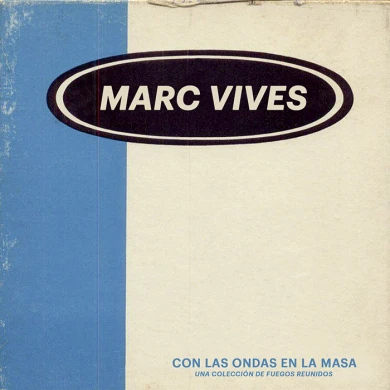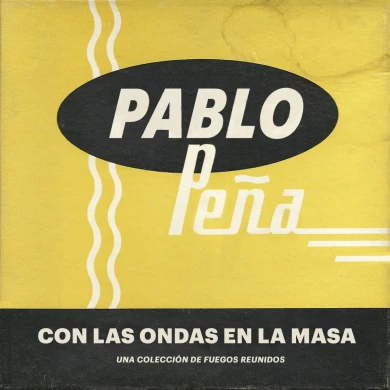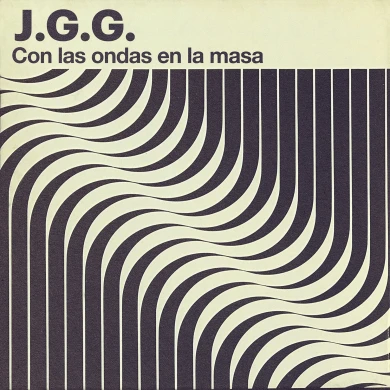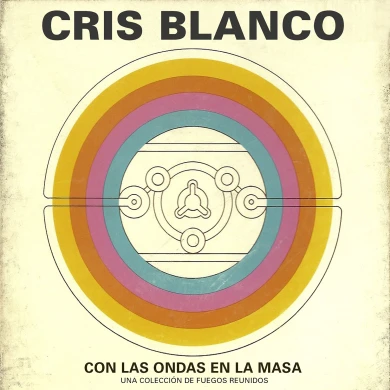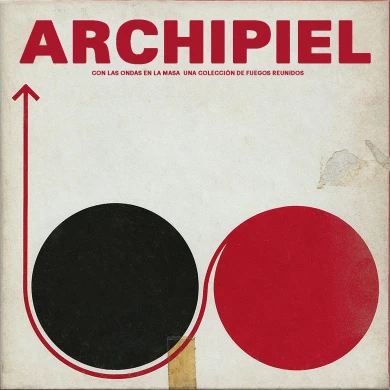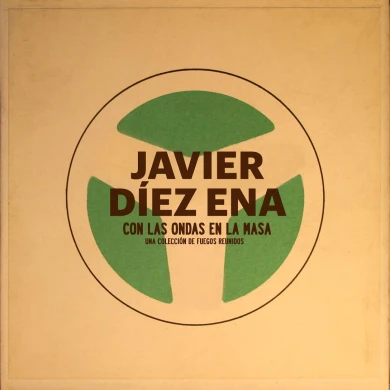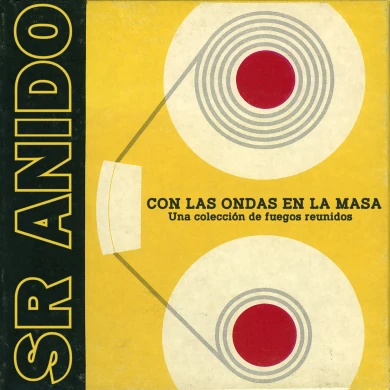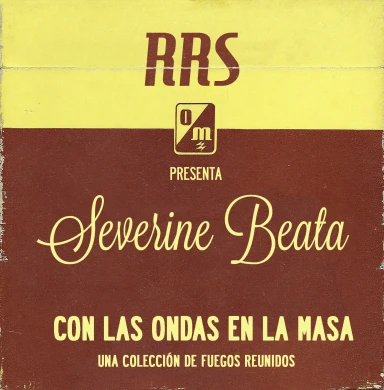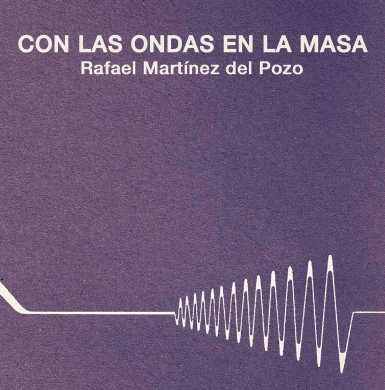Con las ondas en la masa
2. Víctor Nubla
Es bastante fácil de explicar. Nosotros siempre lo hemos explicado así. Nosotros empezamos haciendo improvisación salvaje y electrónica, todo a la vez, sin conocer ningún instrumento, incluso con instrumentos hechos a propósito. Y, poco a poco, fuimos aprendiendo a lo largo de los años, de los discos y de los instrumentos nuevos. Fuimos aprendiendo a componer y grabar y hacer todas esas cosas.
Entonces, ha sido el camino al revés de lo que la gente se piensa. La gente se piensa que primero tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene curtirse, tiene que ser aprendiz, tiene que imitar a este o al otro, tiene que hacer el curso tal o cual, bla, bla, bla...
Pero, en el año setenta y seis las cosas no se veían así. Entonces era punk. Era: "háztelo tú mismo, elige un instrumento y toca". Entonces empezamos así.
Hace veintiún años arrancamos con un proyecto, que era el Festival LEM y Gràcia Territori Sonor. Siempre ha pasado mucha gente por ahí. Ha llegado a ser un festival de referencia.
Siempre nos hemos dejado llevar por el gusto y por el respeto a los artistas y, sobre todo, por poder ofrecer al público todo aquello que no es de consumo masivo y que no estaría su alcance. Y, por lo tanto, huyendo también de los sancta sanctorum de las nuevas músicas, donde en el fondo se repite aquello de que solo va el que le interesa y bla, bla, bla; sino llevándolo a la calle, a los bares, a los sitios donde la gente no espera encontrarse con estas cosas. Son veintiún años.
Aquí lo único que había era el Sónar. El Sónar era como el LEM es ahora. Es decir, era pequeño y, además, era superheterogéneo.
El problema ha pasado después. Una década después del que el LEM se fundase es cuando las tiendas de discos dejaron de poner los discos por orden alfabético, y, empezaron a ponerlos por géneros. Entonces, tú ibas a comprarte un disco y no buscabas el artista, sino que buscabas techno-Ibiza. Es decir, entonces, ahí te comprabas los que había.
Eso también pasó a nivel de consumo en las radios, en los festivales, en la televisión. De manera que, en un momento dado, la gente que le gustaba el techno podía ir a un festival que todo fuera techno. Y, la gente que le gustaba el jazz podía ir a un festival donde solo era de jazz.
En LEM ha habido, desde una orquesta de ukeleles tocando country rock al lado de alguien utilizando sensores para disparar sonidos frotándose un cristal por la cara. Todo eso en el mismo festival, por el mismo precio.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, la idea de huir de los géneros.
¿Qué hay fuera de los géneros? Todas aquellas músicas que han escapado de ellos.
Todas las músicas tienen un origen, pero hay músicas que escapan de esas matrices. Y, de repente, alguien se da cuenta de que fulano de tal hace ya dos discos que no toca folk, que toca otra cosa. Otro se da cuenta de que, de repente, él ya no está haciendo música electrónica, porque está improvisando con un tío que toca el oboe. Y, poco a poco, la gente va siendo escupida de esos géneros a una especie de agujero negro o lugar común que está fuera del mercado.
La música como herramienta de control sobre la dimensión Tiempo
— Te lo escuché en una conferencia.
— Ahora ya lo he escrito en un site.
Primero hay que dar por establecidas varias cosas, si no, no funciona. Hay que estar de acuerdo en varias cosas.
Primero, que los sentidos que tenemos son la única forma de que nosotros podamos percibir el mundo. Estos sentidos transmiten una serie de informaciones y nos permiten desenvolvernos dimensionalmente, ser conscientes del cuerpo, etcétera, etcétera.
¿Qué sucede? Que vivimos en una cultura eminentemente visual. Si no tuviéramos el sentido de la vista y no lo ejercitásemos, ni tuviésemos la cultura visual que tenemos, sería, muy posiblemente, bastante difícil sobrevivir en este planeta, que es básicamente tridimensional.
¿Qué pasa con el sentido del oído? Y los neurólogos dicen: el hemisferio izquierdo es donde se procesa el habla, en el córtex secundario —creo—. En cambio, es en el hemisferio derecho donde se procesa. Un gran espacio del hemisferio derecho parece ser que está dedicado a procesar la percepción de alturas, timbres y ritmos.
Entonces, dices: "vale, muy bien, entiendo lo del habla". Finalmente, el habla es un elemento fundamental de comunicación que tenemos, aparte del visual —de acuerdo, muy bien—. Pero, entonces, qué coño hace en el otro hemisferio toda esa parte del cerebro trabajando solo para alturas, ritmos y timbres. Qué extraño, ¿no? Porque alturas, ritmos y timbres solo es la música.
Y si resultase que, igual que cuando nosotros vamos conduciendo un coche y vemos a lo lejos un pueblo y decimos: "pues mira, deben faltar un par de kilómetros, ya veo el campanario de la iglesia. Y qué pasa si eso es lo mismo que pasa con el sonido. Es decir, y si resulta que la música que ahora está considerada una cosa tan extremadamente frívola, no es más que un sistema de mapas que creamos nosotros mismos para poder establecer el futuro.
Qué pasa cuando nosotros ponemos por primera vez una canción y, de repente, al cabo de un minuto sabemos que va a pasar sin haberla oído jamás. Hay como una especie de previdencia. Yo, por eso, le llamaba clariaudiencia.
Sería posible que fuese eso, y que en realidad esa práctica colectiva se ha despegado de su función original y ya no sirve, porque no se sabe para qué servía, y sirve para otras cosas.
Y si resultase que sigue siendo así y que seguimos teniendo ese superpoder, que es el superpoder de saber lo que va a pasar, siempre que haya un mapa sonoro, y ese mapa sonoro sea la música, y que componer música sea eso
Cuanto más pachanga es una música, y más repetitiva y más genérica es, pues es muy fácil.
Te compras una cassette en una gasolinera, y al cabo de un minuto ya sabes lo que va a pasar mientras vas conduciendo. Y sabes que va a haber aquella inflexión y que va a cambiar aquel acorde. Lo que no sabes si será el coro o será la guitarra, pero rara vez te equivocas, al menos que el compositor se lo haya puesto difícil al usuario del mapa.
Por ejemplo, tenemos las músicas free radicales, la improvisación no idiomática, en la cual siempre está prohibido el recurso a utilizar fraseos genéricos, con lo cual tú escuchas improvisación no idiomática y nunca sabes qué coño lo va a pasar. Eso desconcierta tremendamente al oyente, y, por lo tanto, le crea una sensación de presente permanente
Luego están las otras músicas, que, al revés, lo que hacen es anular el transcurso del tiempo a partir de un movimiento constante: las músicas repetitivas, el drum y las músicas electrónicas más ruidistas, que crean esa masa de sonido o esos ciclos de sonido que se van repitiendo, que te llevan a perder también la noción del tiempo, puesto que todo el tiempo es igual al principio que al final, durante todo el tiempo que dure. Es esa idea de Brian Eno, que ya tomó —creo— de Erik Satie sobre música que no importa donde la tomes ni donde la dejes, siempre es igual. Es ese concierto permanente que tiene La Monte Young desde hace cuarenta años en su casa de Nueva York. Es todo eso.
Esos son ejemplos o pruebas de que, realmente, sí sería posible empezar a pensar seriamente que el sentido del oído tiene una función que desafía nuestra idea einstenniana de que no se puede viajar en el tiempo ¿no?