[Sonidos de la catástrofe del Prestige]
Soy Germán Labrador Méndez, director de Actividades públicas del Museo Reina Sofía e investigador en culturas alternativas, movimientos sociales, contraculturas y procesos de reconstrucción de memoria en el contexto español.
He estado muy próximo al colectivo Unha Gran Burla Negra y, desde ahí y desde otras experiencias, he estado acompañando investigaciones en el ámbito de los movimientos sociales y el movimiento ecológico a propósito del desastre del Prestige en el año 2002 en Galicia y sus consecuencias poéticas, políticas, culturales y ecológicas.
[Fragmento de lectura de Manifesto contra o silencio, escrito por Manuel Rivas]: “Manifesto contra o silencio: ¡Atención! En todas as esquinas da Vía Sacra de Neón hai hoxe un concerto expansivo. Emitimos acordes contra a adversidade. Emitimos contra a mercadoría perigosa da mentira. Emitimos contra a maquinaria pesada da propaganda. Emitimos contra o rexistro bruto da incompetencia. Emitimos contra un goberno rancoroso, feo, ameazante. Emitimos na onda libre dos cans da noite, na alegre radiofonía secreta das sereas e na frecuencia do corvo de Allan Poe que peteira en morse a clave que nos une: ¡Nunca máis!”.
El movimiento Nunca Máis en el contexto de 2002 supuso una revolución cultural en la cual se transformó la comprensión de las relaciones entre las personas con el medio, con la naturaleza, con la sociedad, con la imaginación política.
Cuando sucedió el 15M, muchas personas que habíamos tenido una experiencia fuerte del movimiento Nunca Máis reconocimos en ese nuevo tiempo elementos, experiencias, fragmentos del lenguaje, imágenes… que ya habíamos visto circular y activarse entonces: una crítica integral de la realidad que requería una imaginación alternativa de las cosas donde todo tenía que ser pensado de nuevo y tenía que ser pensado de nuevo con otras personas, en espacios públicos, a través de la creación, a través de la acción colectiva. La sensación de un poder desbordante que era en ese momento capaz de transformarlo todo. La misma conciencia de abandono de soledad frente a las instituciones de un Estado que no cumplían con su función de representación, de cuidado o de protección, en este caso, frente a la catástrofe del petrolero Prestige y frente a esa —digamos— incompetencia de los poderes públicos, la potencia de la acción colectiva autoorganizada en movimiento y mutación.
[Sonidos de manifestación en Santiago convocada por la plataforma Nunca Máis el 1 de diciembre de 2002]
Hay que pensar también para entender la dimensión de esa respuesta colectiva que la catástrofe del Prestige es, para muchas fuentes, la catástrofe ecológica más importante de la historia europea quizás con la excepción de Chernóbil. Es un vertido de petróleo masivo que produjo, por sus características particulares, una marea negra sin precedentes en el contexto europeo. La pésima gestión de esa crisis por parte de los poderes autonómico y central generó una acción de indignación y de protesta también sin precedentes en el contexto gallego quizás desde los años 70 o incluso más allá.
[Sonidos de retransmisión en directo de manifestación]
Esa sensación de que la vida en común, el ecosistema y el mar estaban en peligro y, con ellos, las mismas bases de la sociedad, las mismas fuerzas que garantizan la reproducción de la vida, produjo de manera automática y muy visceral también ese otro elemento que reconocimos después en 2011: la capacidad de las pasiones políticas de operar como herramientas racionales de movilización y organización común.
Esa sensación se manifestó en un sentido muy práctico en la necesidad de proteger las costas de la llegada de toneladas y toneladas de petróleo y de limpiarlas generando una respuesta muy fuerte. En primer lugar, de marineros y población afectada en las costas, pero muy rápidamente de una verdadera marea de voluntarias que vino de todas partes de la península, y no solo, también de muchas partes de Europa y de lugares lejanos en el mundo para limpiar las costas. Esa especie de “Internacional de voluntarias” que consiguieron en un tiempo récord, con su trabajo y entusiasmo, hacer lo que ninguna empresa o Estado del mundo podría realizar, que fue limpiar esas costas haciendo que las consecuencias de la catástrofe fuesen menores de lo esperado.
[Fragmento de conversación telefónica para la participación como voluntaria en la limpieza de playas]:
— “Voluntariado de Asuntos Sociales, buenos días.
— Hola, buenos días. Mira, quería apuntarme para ir a limpiar las playas, ¿cómo puedo hacer?
— ¿Desde dónde nos llamas?
— Desde aquí, desde Santiago de Compostela.
— De Santiago de Compostela. Vamos a ver… Ahora mismo hasta febrero tenemos los grupos ya cerrados.
— Hasta… ¿perdona?
— Hasta febrero. Tendría que ser para algún fin de semana de febrero.
— ¿Y si quiero ir por la semana? Es que los fines de semana trabajo.
— Pues por la semana, ahora mismo yo no le puedo asignar ninguna zona.”
Hay muchas líneas que se cruzan en el movimiento Nunca Máis. Cuando emergió resultaba muy difícil para comentaristas y para los propios expertos políticos explicar de dónde había surgido toda aquella gente. Pero el tejido de asociaciones y grupos activistas ecologistas y de distintas formas de lucha por el territorio que se había dado en el contexto gallego es muy extenso y antecede a la propia transición a la democracia.
Hay que considerar que, por los recursos naturales, Galicia ha sido un espacio de extracción y desposesión muy fuerte por parte del capital desde los planes de desarrollo franquistas. Esta tradición de maltrato y desposesión estaba muy incorporada a las prácticas políticas hasta el momento. Lo cual, a propósito del tráfico de material peligroso y transporte de petróleo en las costas, produjo una serie de naufragios —casi una decena de naufragios previos al propio hundimiento del Prestige en 2002—. De modo que no era el primer momento en el cual la población gallega de la costa tenía que hacer frente a emergencias ecológicas semejantes, sino que era la gota que colma el vaso en las catástrofes anteriores, como la del Casón, que habían sido terriblemente contaminantes, incluso barcos con productos químicos. Se había bloqueado el acceso informativo. La gestión gubernamental consistía en crear zonas cero y blindar la circulación de noticias y de imágenes en esos espacios con lo cual conseguían realmente controlar localmente la información.
Lo que sucedía en el año 2002 es que estábamos entrando en un paradigma digital: la gente tenía cámaras digitales, la gente tenía los primeros teléfonos móviles, la gente estaba empezando a conectarse por Internet, los primeros foros… Todo este circuito hizo que, de manera impensable, la información saltase todos los viejos protocolos de contención y fuese creciendo al mismo tiempo que el empeño del Gobierno en negarlo se hacía ridículo ante la evidencia material del petróleo en las playas y la publicación de las imágenes del satélite en la prensa internacional.
[Fragmento de testimonio]: “Es increíble que los medios de comunicación, como La Primera, la [televisión] gallega y Antena 3 me estén diciendo a mí… —y yo estoy viendo por la Radio Televisión Portuguesa por mediación de satélite una mancha de 115 kilómetros— y en la [televisión] gallega me salga una mancha de 40 kilómetros.”
En esa distorsión brutal entre la realidad ofrecida y la realidad accesible, la autonomía informativa fue un elemento clave en el salto cualitativo de la indignación a la movilización. En este sentido, ahí se activaron muchas culturas de la autonomía: unas de carácter local, vecinal —campesino o marinero— vinculadas a los saberes del mar. Se generaron herramientas específicas para la recogida del chapapote, trenzados de redes con bidones para hacer barreras que en algunas de las rías consiguieron que las manchas no entrasen o instrumentos manipulados para recoger el crudo. Un ejemplo de forma de diseño sin diseño donde, de alguna manera, los propios trabajadores son los dueños de la capacidad de generar las herramientas que necesitan para sus propias necesidades. Y, en ese sentido, fue un verdadero ejemplo de invención, diseño, inteligencia aplicada y capacidades sobre creatividad que parece que se enseñan solamente en escuelas muy determinadas y, sin embargo, forma parte de las capacidades estructurales y organizativas de cualquier sociedad con algún grado de autonomía.
Por otro lado, las tradiciones políticas del momento se estaban vinculando; las que venían del movimiento antiglobalización o altermundialista fueron importantísimas. Y, por ejemplo, todo lo que venía de las formas de contrainformación de las guerrillas informativas, el libro “No logo”…, un poco toda esta discusión en el momento sobre cómo nombrar de manera alternativa la realidad frente a un capitalismo imperialista que se estaba rearmando en el contexto de la guerra del terror. Hay que recordar que Nunca Máis sucede justo en el prólogo de la invasión atlántica de la Segunda Guerra de Irak, con la participación en primera línea del Estado español. Y, de alguna forma, el ciclo de protestas contra la guerra de Irak y el ciclo de protestas por el Prestige se hermanaron también en una comprensión geopolítica de que ese accidente no había sido un error sin más en una sucesión de hechos, sino que era un lugar donde se expresaban las desigualdades, las problemáticas, las violencias que articulan la distribución global del crudo en eso que se ha llamado “las venas del capital”.
Ese petróleo que naufragaba en las costas gallegas era, de alguna manera —por lo menos así se veía—, el mismo que era extraído con violencia en el Golfo Pérsico. Uno de los lemas, “No más sangre por petróleo”, se utilizaba para ilustrar las costas gallegas con el chapapote y los bombardeos sobre la población iraquí en ese mismo momento. Las mentiras políticas de las armas de destrucción masiva fueron leídas con la experiencia de la mentira política de la marea negra y la violencia de ese choque entre una realidad empírica y unas mentiras que lo eran, evidentemente. De esa disonancia cognitiva surge también la conciencia política y la necesidad de reacción política en ese momento. Y muchas de las acciones artísticas desarrolladas están destinadas a señalar esta ruptura.
Una cosa fascinante de ese proceso es que las dos tareas principales del movimiento fueron limpiar y protestar; limpiar como cuidar y como relacionarse con la naturaleza; y en ese protestar también está construir comunidad e imaginar mundos alternativos. Pero en ese cuidar y limpiar —o mejor dicho, limpiar y protestar— muchos gestos o muchas herramientas o muchos dispositivos hacían las dos cosas en una sola. Muchos limpiadores dibujaban palabras de protesta en la misma marea de petróleo que había en la playa, hacían con sus palas caligrafías que pudiesen ser leídas desde los helicópteros de la televisión o de la vigilancia marítima, o sus monos, los monos de limpieza, eran utilizados como un dispositivo para inscribir palabras, demandas, deseos… En un momento en el que la prensa intentaba construir la imagen despolitizada del voluntario que se mueve por afectos y por desinterés, el voluntario tenía sus ideas y pensaba. Pero como llevaba máscara, no podía hablar y tenía las manos ocupadas, así que usaba típicamente la espalda, el lugar más vulnerable de su traje, para poner una palabra o un gesto. Muchos voluntarios lo que tenían eran las marcas negras de las palmadas de alguien que les había proporcionado un abrazo. Iban con esta huella de los abrazos a limpiar las playas con una imagen muy potente de la promesa de comunidad.
[Sonido de Cadeia Humana de Area Negra. Burla Negra entre Cabo Vilám e o Cemitério dos Ingleses. Regueifesta]
El colectivo Unha Gran Burla Negra se organiza alrededor de hace seis años para heredar un archivo que venía construido directamente del tiempo de las protestas. Siempre que hay una revolución hay alguien que es consciente de lo frágil y delicada que es la fuerza de ese movimiento pues depende de un determinado instante, un equilibrio sobre el tiempo. Y lo que se dedica es a editar esa revuelta con un afán de documentarla para un futuro donde ya no exista, donde no esté con capacidad de contarse a sí misma; crear un repertorio de materiales, de evidencias que permitan volver a conocerla. En el caso del Nunca Máis, esta tarea la hicieron unos activistas vinculados a un grupo que se llama Difusora de ideas, que juntaron un archivo de elementos y editaron dos volúmenes. Y ese archivo es la base del Arquivo vivo de la asociación cultural Unha Gran Burla Negra que, desde el año 2017, organiza exposiciones, encuentros, espacios de investigación, publicaciones, visitas guiadas, etc. Este colectivo lleva trabajando, por lo tanto, en la memoria del Prestige mucho antes de la efeméride y con una tensión activista, con la voluntad de leer ese pasado desde el presente, no con el deseo de monumentalizarlo ni de celebrarlo nostálgicamente como un suceso puntual, que es en parte lo que la efeméride ha traído consigo. Desde esa frecuencia, en el Auditorio de Santiago ha organizado una exposición que se llama precisamente “Sempre máis”, donde se trata de investigar la intersección entre el arte, la protesta y la ecología en el caso de la Galicia contemporánea y, específicamente, a partir de la memoria activista material del Prestige.
[Extracto de Burla Negra na manifa de Nunca Mais em Madrid. Regueifesta]
Resulta muy estimulante con este proyecto la voluntad de hacer ver las formas colectivas de la protesta en tanto que dispositivos artísticos, no tanto porque lo sean o no, sino por darles la oportunidad de ser vistos con esos ojos. En la compleja transferencia de capitales que siempre sucede en las instituciones museísticas o artísticas y el espacio de la protesta, Nunca Máis opera en un momento bastante temprano, antes de la existencia de un mercado claro con una atención a estos fenómenos, por lo menos en el contexto ibérico. En ese sentido, también, como es un movimiento que sucede justo en la transición al universo digital, muchas de sus imágenes no fueron capturadas, no fueron difundidas, no fueron socializadas, no se iconizaron como lo harían otras. Tiene un potencial novedoso todavía a día de hoy cuando acudimos a ellas.
La idea es que esa movilización colectiva fue capaz de producir formas que eran funcionales al propio elemento de la protesta y que la política de esas formas está vinculada a su funcionalidad. Exactamente igual sucede con las herramientas generadas en las propias tareas de limpieza, que también tienen una poética fabulosa que captura la intensidad y la energía pero al mismo tiempo la proliferación de formas que el momento permitía.
[Fragmento de testimonio sobre la Manifestación das Maletas del 10 de febrero de 2023 en A Coruña]
A la hora de crearse esos dispositivos estéticos se activan tradiciones culturales muy antiguas. La base antropológica irrumpe en el universo artístico ofreciendo unas gramáticas que vienen de la fiesta, que vienen de la tradición y de los ciclos rituales del invierno que en el contexto gallego son muy ricos todavía hoy: la matanza del cerdo, el ciclo de fiestas invernales, los difuntos, los exvotos, las burlas de invierno, por supuesto las máscaras de carnaval, toda la ritualidad asociada al entroido, hasta las hogueras de San Juan, vinculando los entierros paródicos, las santas compañas, los velorios, las criaturas mágicas tipo sirenas, aves fantásticas, un poco todo lo que sería una mitología colectiva que se activa políticamente en el contexto de la crisis del Prestige; como si la comunidad necesitase invocar su magia, sus santos fundadores, sus potencias constituyentes al servicio de su refundación.
Si pudiésemos leer toda la rica simbología de las protestas como una gran fábula, esa fábula sería la de la muerte del mar. La idea de que el mar se ha muerto se experimenta como vivencia muy física en las costas, vinculada también a una salvaje pérdida de animales, aves, cadáveres, peces. Cómo todos esos cuerpos muertos eran conducidos a las protestas y era necesario un gran luto colectivo, un gran rito de duelo por toda esa muerte sin lugar, con toda esa muerte que el capital y el Estado asumen como una baja necesaria, como una anécdota, como un daño colateral del progreso y que, sin embargo, constituye la centralidad del ecosistema. Y de su repetición depende la propia continuidad material de las comunidades que viven en él y de él y con él. Ese luto colectivo se hizo con una mezcla de indignación y alegría, de burla y llanto, como es propio también en la modalidad carnavalesca; donde se aprendía, como dicen los gallegos, a llorar con un ojo y reír con el otro haciendo. Ese hacer era fundamental como parte de la necesaria transferencia de un dolor, construyendo a través de los dispositivos artísticos un cuerpo de una transferencia, un cuerpo ritual que pudiera transferir todo ese dolor y muerte a un lugar para liberarlo después a través de lo que fue un gran ciclo de muerte y renacimiento.
En ese sentido, en las hogueras de San Juan de ese año se quemaron tecnologías de protesta, material utilizado en la limpieza, diseños, pósteres, cuadros gigantes hechos con fotos de los manifestantes… como un modo también de liberar ese dolor.
El complejo lugar de la memoria del Prestige tiene que ver con toda la movilización traumática que sucedió entonces. La intensidad de los afectos también obligó a tomar una distancia sobre todo lo que se había vivido porque, cuando uno reconstruye las escenas de terror del principio, la idea de que el mar no se iba a recuperar nunca y que el mar se había muerto era muy fuerte. También esa muerte se expresaba de mil maneras y, entre ellas, la del fallecimiento de Manfred, Man de Camelle, un artista, un eremita, una figura cultural vinculada al pueblo de Camelle cuyo legado artístico y ecológico se está reivindicando en estos últimos veinte años; fue un poco también como una suerte de mártir, un cuerpo mortal para el movimiento.
En ese sentido, claro que hay una potencia artística en las creaciones de Nunca Máis, pero no está desenvuelta al servicio de una escena artística, no está configurada al servicio de una capitalización, ni siquiera de un reconocimiento, ni siquiera está desarrollada necesariamente por artistas profesionales. Había una gran confusión, en ese sentido.
Creo que todos los saberes se movilizaban en direcciones muy complejas. El papel, por ejemplo, de los maestros y profesores de instituto fue central. Muchas de las acciones más interesantes, incluso en el plano formal, tienen lugar en institutos o en centros de enseñanza; como es el caso de la colección de arte postal de Caldas de Reis, que fue una exposición masiva de arte postal procedente de decenas de países del mundo en respuesta al movimiento y fue exhibida en el espacio público y fue comisariada y manejada por estudiantes de bachillerato con la colaboración de sus profesores. Ese es un ejemplo de cientos donde, de alguna forma, había también un socializar la creación y también esa dimensión ritual performática de las prácticas artísticas vinculadas a procesos afectivos, culturales, rituales, mucho más extensos.
[Fragmento de intervención durante la manifestación en Madrid da plataforma Nunca Máis en 2003]:
— “(…) Un saludo para todos los estados ibéricos presentes en esta marea de dignidad aquí en pleno kilómetro cero.
— Aquí os traemos el mar. Somos un mar de almas contra esta burla negra. ¡Nunca máis!
— (Manifestantes al unísono) ¡Nunca máis, nunca máis, nunca máis! (Aplausos).
— Por tal motivo, pedimos (…) que los dos siguientes minutos uno sea de silencio y el otro sea de indignación.
— ¡Y de abucheo!
— Entonces, o de silencio, por favor, pensando… Voy a hablar también castellano, por si no se me entiende bien. No, sigo en galego, de acordo… O galego es muy fácil de entender por si alguien ten problemas. Un minuto de silencio pensando no más referido en la regeneración de nostra costa desde Portugal hasta Francia.
— Y después un minuto de abucheo para estos gobernantes que cacarean su incompetencia por sus esquinas. (Aplausos).
— 1, 2, 3: minuto de silencio, por favor. (Silencio).
— ¡Dimisión, dimisión! (Gritos de abucheo).

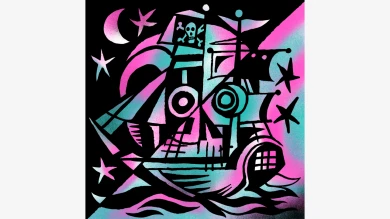

![Plataforma contra a Burla Negra, As de copas de A baralla do Prestige [La baraja del Prestige], 2003](https://recursos.museoreinasofia.es/styles/small_landscape/public/Exposiciones/cartas.jpg.webp)